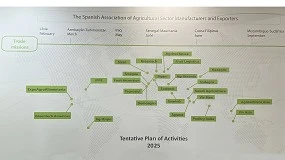"Desde comienzos de siglo, llevamos 17 plagas y enfermedades foráneas instaladas, y cada una de ellas mengua nuestra cosecha"
Entrevista a la presidenta del Comité de Gestión de Cítricos, Inmaculada Sanfeliu
El sector citrícola español vive una coyuntura delicada, aunque siempre ha mostrado su fortaleza y resiliencia. La presidenta del Comité de Gestión de Cítricos (CGC), Inmaculada Sanfeliu, analiza la campaña 2024/2025 y desgrana las claves de la situación actual, el descenso de la superficie cultivada, el clima, las plagas y enfermedades, los costes de producción crecientes y las consecuencias de la DANA.

¿Cuál es el balance que hace de la última campaña de cítricos, la 2023/2024?
Fue la segunda campaña consecutiva marcada por la sequía, fundamentalmente en Andalucía, zona productora de naranjas. De nuevo, nos situamos en una cosecha inferior a los 6 millones de toneladas (de 5,9 millones por las 5,7 de la temporada 2022/2023), que fueron a su vez las dos más bajas de la década. Podríamos hablar de dos temporadas en una: antes de enero/febrero de 2024 -cuando irrumpió la oferta de Egipto en Europa- y después.
En pequeños cítricos (clementinas+mandarinas) la recolección arrancó con cierto retraso en la maduración pero, ya en verano, el temor a no disponer de suficiente género -de satsumas y clementinas precoces pero también de media estación (Nules)- animó las compras adelantadas. No se dio el tradicional efecto de solapamiento de nuestro arranque con las mandarinas híbridas tardías del hemisferio sur. Sudáfrica, pese a ello y como ocurre cada año, siguió aumentando en septiembre y octubre sus exportaciones a la UE de variedades como Nadorcott o Tango pero el mercado pudo absorberlo razonablemente bien. La ausencia de lluvias en diciembre de 2023 permitió que la fruta aguantara más en el árbol y posibilitó también un mejor aprovechamiento de la Nules, cuya comercialización se prolongó hasta fechas inusuales, hasta después de navidades y ya bien entrado enero. Hasta ese momento, la campaña evolucionó razonablemente. Eso sí: sufrimos una campaña con una presencia de semillas anormalmente alta, lo que también contribuyó a depreciar la fruta. Tal constatación nos debería obligar este año a renovar y aplicar más rigurosamente el decreto de alejamiento de colmenas en época de floración. Llegado el momento de las mandarinas híbridas, comprobamos que la producción era superior a la prevista inicialmente y Nadorcott alcanzaron cifras récord de tonelaje. Y tal cosa coincidió con la entrada en el mercado comunitario de cantidades inusualmente altas de Nadorcott de Turquía y de naranja de Egipto, que exportó volúmenes récord a la UE. Tonelajes a los que cabría añadir, además y aunque en menor medida, los de las Nadorcott de Marruecos -con menor producción de la habitual, también por efecto de la sequía- o de Orri de Israel -cuyas exportaciones a la UE se resintieron por el conflicto bélico-. Hubo una situación de sobreoferta que se prolongó hasta marzo cuando, coincidiendo con el fin del suministro desde Marruecos, permitió ya en abril volver a repuntar en precios y acelerar en ventas.
Sí, no fue especialmente buena la campaña de las mandarinas de club pero tampoco lo fue las de las naranjas…
Las primeras navelinas sí se comercializaron con fluidez. Los generalizados problemas de humedades y lluvias que a causa de las inundaciones sufrieron en Sudáfrica, degeneraron en una cantidad récord de rechazos en frontera por la presencia del hongo ‘Mancha negra’. La Comisión instó a Sudáfrica a la suspensión de envíos y ésta accedió a hacerlo a partir de mediados de septiembre desde zonas declaradas con esta enfermedad. Ello contribuyó a evitar el solapamiento con la oferta de naranja española. En septiembre y octubre de 2023, efectivamente, Sudáfrica exportó a la UE bastante menos de lo habitual. Este hecho, unido a la menor producción de naranjas andaluzas por efecto de la sequía y al decisivo papel jugado por la industria de zumos española permitió un buen desarrollo de la campaña.
Pero, desde comienzos de año irrumpieron con fuerza en el mercado europeo las naranjas de Egipto: en cuatro de los seis meses comprendidos entre enero y junio, Egipto batió récords históricos mensuales en sus envíos a la UE. En total, en ese primer semestre -que coincide con el grueso de la campaña española de Navels tardías y Valencia- ingresaron en la UE 468.820 toneladas de naranjas, lo que supuso superar el récord histórico que ya se registró en la campaña precedente (de 440.239 t. en la 2022/23). Hablamos de un tonelaje que fue un 134% más alto que el registrado en la anterior (200.463 t. de la 2021/2022) pero también un 70% superior a la media acumulada en las cinco campañas previas. El origen de este auténtico aluvión de naranjas egipcias hacia Europa, a precios en puerto europeo con los que no podemos competir, hay que encontrarlo en la fuerte expansión que está experimentando este país en este cultivo -con nuevas plantaciones no sólo en el Delta del Nilo sino también ganando terreno al desierto pero también es atribuible a las circunstancias geopolíticas derivadas de la crisis del Mar Rojo. El conflicto en el tráfico marítimo de esta zona viene complicando sus exportaciones hacia otros destinos prioritarios para ellos, como Oriente Próximo y Asia (China e India), y desviando tan emergente producción a Europa.
¿Y la previsión para la actual campaña, la 2024/2025?
El análisis parcial de la temporada en curso tiene elementos en común con la anterior, incluso con la precedente a ésta (2022/2023). Para empezar, es la tercera campaña consecutiva marcada por una cosecha citrícola inferior a los seis millones de toneladas (con un aforo de 5,8 millones de toneladas, concretamente). De nuevo, las previsiones arrojaban otra nueva caída de la producción de clementinas, especialmente acuciante en el caso de la Nules (hasta 140.000 toneladas menos que en la 23/24) pero con una cierta recuperación de la de naranjas (+8,8% pero con una producción sensiblemente inferior a la media de las últimas cinco temporadas). Y otra vez, las importaciones europeas de mandarinas procedentes de Sudáfrica batieron récords (176.799 toneladas), lo que es un 49% más que la media del último lustro, y fueron también históricamente altas cuando más directamente provocan el efecto de solapamiento sobre nuestro arranque, afectando a nuestras clementinas y satsumas precoces (en septiembre y octubre). En naranjas, durante casi todo el verano y hasta septiembre la oferta del hemisferio sur y de Sudáfrica específicamente fue moderada pero en octubre el país austral disparó sus exportaciones y, de nuevo, solo en ese mes, superó la cifra de 145.000 toneladas de naranjas dirigidas a la UE, lo que complicó la salida de nuestra Navelina. Los problemas de ‘mancha negra’ -como viene siendo tónica habitual en sus envíos- continuaron en cifras preocupantes en términos de sanidad vegetal pero, al contrario que otros muchos años, en 2024 no hubo suspensión unilateral de sus exportaciones desde zonas declaradas con esta enfermedad.
El 29 de octubre, llegó la catástrofe de la DANA. En el caso de los cítricos, los daños estuvieron muy localizados en la producción de dos comarcas concretas de la provincia de Valencia, la de las dos Riberas y en municipios citrícolas como Pedralba (comarca de Los Serranos). Los destrozos causados en la red viaria nos complicó la salida en camión hacia Europa, por no hablar de la recolección. Las lluvias, no sólo en Valencia también en Castellón y Andalucía, perduraron durante más de tres semanas, lo que dificultó el trabajo en los almacenes y el comercio.

La superficie cultivada y las cosechas están descendiendo en los últimos cinco años, una tendencia que refleja una coyuntura complicada. ¿Cómo se puede hacer frente a esta situación?
La UE es el mercado en el que todas las potencias citrícolas quieren estar pero es también nuestro mercado de ‘proximidad’, donde podemos competir pese a tener los costes de producción más altos del mundo. Es también el destino que más acuerdos de integración comercial ha suscrito y en todos los casos el sector hortofrutícola ha sido la moneda de cambio en favor de la industria. Los aranceles, que antaño compensaban en cierta medida la diferencia de costes laborales o sociales con respecto a los europeos, dejan de ser un obstáculo para las importaciones de países terceros, la globalización se impone en la UE y el principio de preferencia comunitaria, que algunos aún invocan vanamente, fue desterrado hace ya décadas. Y mientras tanto, el Pacto Verde y la Agenda 2030, que en la UE cobra forma en la ‘Estrategia de la Granja a la Mesa’ ha redoblado el listón de exigencia a los productores comunitarios. La sostenibilidad debe ser una guía para todos, para la citricultura también, pero esa normativa debería ser igual para todos los productos que concurran en el mercado europeo, con independencia de su procedencia. Lo llamamos reciprocidad y es un principio que, especialmente en cítricos, no se cumple. Y en materia de acuerdos comerciales, con tratarse de un tema complejo, la reciprocidad pasa por las llamadas ‘claúsulas espejo’ que no son más que recoger en esos tratados las mismas condiciones de producción, medioambientales, de seguridad alimentaria y fitosanitarias que nos exigen a los europeos. Todos los acuerdos comerciales deberían ser revisados para introducir tales cláusulas pero esto sé que es como hablar de utopía. Mientras tanto, los controles en frontera debieran garantizar -y sobre el papel lo hacen, aunque no sea más que eso, una declaración de intenciones- que los cítricos que ingresan procedentes de países terceros lo hacen respetando la normativa comunitaria. Y también en este terreno hay incumplimientos lacerantes, reiterativos por parte de dos de los principales suministradores de cítricos a la UE: Turquía y Egipto. La reciprocidad vuelve a brillar por su ausencia: en 2024, el sistema oficial de alertas alimentarias RASFF confirmó 133 partidas contaminadas con productos prohibidos en la UE o con residuos superiores a los permitidos, 98 de ellas provocadas por estos dos países, ‘viejos conocidos’ ya por sus incumplimientos reiterados en años anteriores y, claro, por su impunidad. Cada partida que entra contaminada con restos de pesticidas superiores a los permitidos o con un fitosanitario prohibido en la UE por motivos medioambientales pero también por temas relacionados con la salud, daña pues a los citricultores europeos, que no pueden controlar sus plagas y enfermedades con los productos que sí se permiten más allá de la UE.
Pero, también vivimos la era del cambio climático, de la perfecta adaptación de nuevos patógenos propios de otras latitudes, antes impensables atendiendo al régimen normal de temperaturas y lluvias. Volviendo a las últimas cifras oficiales, en 2024 el sistema EurophytTRACES confirmó la presencia de 199 partidas de cítricos de países terceros interceptadas en frontera por problemas de sanidad vegetal. Esa cifra supone un aumento del 41% con respecto a 2023, que ya fueron alarmantes y es ahí donde Sudáfrica, con enfermedades como la ‘Mancha negra’ o la ‘Falsa polilla’ -que son reguladas por la propia UE como ‘prioritarias’, en su detección y posible erradicación- cobra protagonismo propio, por no hablar de otros tantos países sudamericanos -Argentina o Brasil- que también sufren constantes rechazos por tal motivo. Desde comienzos de siglo, llevamos 17 plagas y enfermedades foráneas instaladas y cada una de ellas mengua nuestra cosecha, dispara costes en tratamientos y requiere de un periodo de investigación y aprendizaje -que cuesta muchos millones- hasta lograr ser eficaz. La sanidad vegetal es crucial en el comercio internacional y tampoco aquí hay reciprocidad: la UE es la más permisiva.
¿Cómo se puede reaccionar ante estas nuevas plagas desconocidas?
Entre esas 17 tenemos ejemplos sobrados del fuerte impacto que estos patógenos generan en nuestros campos. Sabemos de la convulsión causada por planes de erradicación de la Xylella fastidiosa, de las extremas dificultades para reducir los daños del ‘Cotonet de Sudáfrica’, comenzábamos a controlar la expansión del vector africano del HLB -que es la enfermedad más devastadora en el mundo cítrico y no tiene cura- y ahora nos topamos con el ‘Trips sudafricano’. Esta nueva plaga foránea, restringida durante años al norte de España, primero se detectó en Andalucía, se trasladó a las zonas de Murcia, el año pasado se localizó en cinco comarcas valencianas y ahora ya está localizado en 325 municipios de la Comunidad. Los nuevos tratamientos necesarios han disparado los costes de producción en el campo y en general esta nueva plaga foránea nos va a provocar otra factura millonaria. Sí, la reciprocidad, más allá de otras medidas estructurales que también requiere el sector, nos podría hacer mucho más competitivos y rentables.
A esto se ha unido la tragedia de la DANA y los daños provocados a los cultivos, entre los más afectados, los cítricos. ¿Qué cifras de daños manejan en volumen y valor?
Han pasado solo tres meses y la dimensión de la destrucción es tal que aún ahora resulta imposible de cuantificar. De un lado, afectó a estructuras industriales, a las instalaciones de algunos operadores pero fundamentalmente la riada provocó daños localizados en producción y claro, también en infraestructuras viales claves para el transporte y la exportación. El esfuerzo realizado por los exportadores que sí sufrieron en sus centros las inundaciones -que no fueron muchos- fue realmente impresionante y menos de dos semanas después del desastre todos los almacenes de confección de la provincia de Valencia trabajaban ya a pleno rendimiento. En cuanto a lo segundo, a la destrucción a pie de campo, el CGC coincidió en la valoración fundamental realizada en su momento por las principales organizaciones agrarias valencianas, que remarcaron que los principales daños causados se daban en las infraestructuras agrarias, en los accesos a las parcelas y en las propias instalaciones y equipos de estas explotaciones (balsas, tuberías principales, pozos de riego, muros, vallados y cerramientos….). En este sentido, convendría diferenciar entre dos tipos de daños: de un lado, los derivados del destrozo de infinidad de caminos rurales, que impidieron y aún hoy impiden la recolección en muchos campos de las zonas afectadas (fundamentalmente circunscritas a las comarcas de las dos riberas y a Pedralba); del otro, cabría distinguir los daños provocados en la fruta -aunque ha habido parcelas que se han salvado más cosecha de la que se pensaba- y en las propias fincas, muchas de las cuales han sido arrasadas, necesitan arrancar los árboles, reconstruir las parcelas y sus márgenes y volver a plantar. Son explotaciones que, si no reciben ayuda, se abandonarán y que en el mejor de los casos no volverán a dar producción hasta dentro de unos años.
¿Qué medidas se están tomando por parte de la Administración y cómo lo está afrontando el sector?
Seguramente, en la agricultura la reacción de las administraciones ha sido tan insatisfactoria como en el resto de damnificados por la DANA. Con todo, en líneas generales, el ámbito rural creo que ha sido menos afectado que las zonas urbanas de la zona cero, que fueron devastadas. En cuanto a los daños industriales a los que antes me refería, lo único que los operadores afectados han podido cobrar son algunos adelantos del Consorcio de Compensación de Seguros, que no son ayudas públicas sino que proceden de lo que pagan los propios asegurados. Sí me gustaría, sin embargo, destacar la rápida actuación de reconstrucción, a través de desvíos provisionales, de infraestructuras viarias clave, como el By-pass de Valencia. En líneas generales la reacción del Ministerio de Fomento ha sido rápida y eficaz. También me gustaría valorar el trabajo de la Conselleria de Agricultura en la reconstrucción de caminos rurales: han acondicionado ya 43, según los últimos datos oficiales pero la labor debe ser ingente porque hay programados, ya en ejecución, otros 139. En este mismo empeño está actuando también -por parte del ministerio- la empresa pública Tragsa, que está trabajando en otros 60 caminos, además de en la reparación de diversas instalaciones de comunidades de regantes. Hay mucho por reconstruir.
¿Las ayudas económicas anunciadas están llegando y son suficientes?
No sé si serán suficientes pero, desde luego, no están llegando con la celeridad que en un primer momento se dijo. Más allá de las indemnizaciones del Consorcio y las de Agroseguro, que andan con un retraso considerable porque tienen que afrontar decenas de miles de solicitudes, por lo que entiendo que estén superados, las ayudas directas a los productores prometidas por el Ministerio de Agricultura comenzaron a abonarse el pasado 28 de enero y se ha ampliado el periodo de solicitud. Conviene recordar en este sentido, que muchos de los asociados del CGC, la mayoría incluso, son exportadores pero también productores que en algunos casos también han visto cómo sus fincas sufrían las consecuencias de la riada.

Otro problema añadido es la creciente importación de cítricos con plagas o enfermedades, sobre todo, de países del Mercosur. ¿Cómo se puede trabajar en este sentido?
Esas plagas y enfermedades foráneas llegan a los puertos europeos fundamentalmente de Mercosur pero, como ya he destacado, también lo hacen especialmente de Sudáfrica, que no en vano ha llegado más lejos que nadie y ha denunciado a la Comisión Europea (CE) abriendo dos panels en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) cuestionando las normativas europeas vigentes para el control de la ‘Mancha negra’ y la ‘Falsa polilla’. No niego que la inclusión de cláusulas espejo en los tratados comerciales sea una cuestión especialmente compleja, técnicamente complicada, pero son necesarias si es que se quiere garantizar tanto la viabilidad del sector agro europeo frente a las importaciones de terceros países como los derechos de los propios consumidores en materia de calidad y seguridad alimentaria. Además, si la apuesta de Europa es ser la abanderada de la lucha por el cambio climático en el planeta, estas cláusulas pueden actuar como palanca de cambio más allá del territorio UE para propiciar prácticas más sostenibles, alineadas con las comunitarias. Estas cláusulas deben, precisamente, adaptarse a las normas internacionales del comercio -las de la OMC-, pero es que, además, deben ser debidamente justificadas, proporcionadas y vinculadas a obligaciones que se imponen a los agricultores europeos, además de garantizar que se respetan y se controlan. No es labor sencilla pero es necesaria, aunque no acierto a ver cómo van a implementarse y a controlarse su cumplimiento.
Un buen ejemplo de ello es lo acontecido con Mercosur. En 2019, tras más de dos décadas de negociaciones, el bloque conformado por Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia llegó a un principio de acuerdo con la Comisión Europea (CE). Pero desde entonces ha habido una fuerte oposición -liderada por Francia- a las concesiones arancelarias planteadas porque no venían acompañadas de ‘cláusulas espejo’ fundamentalmente en materia medioambiental. Pues bien, para superar tales reticencias, la CE ha acabado por consensuar salvaguardas en este terreno, no sólo obligando a vincular el tratado a los compromisos en materia de emisiones gases de efecto invernadero al Acuerdo de París, sino alcanzando nuevos acuerdos concretos para frenar – a partir de 2030- la deforestación fundamentalmente en el Amazonas.
El Reglamento de Deforestación prevé que las materias primas y los productos incluidos en su ámbito de aplicación no podrán comercializarse ni exportarse dentro de la UE ni desde ella, a menos que se cumplan todas las condiciones siguientes: (i) están libres de deforestación; (ii) se han producido de conformidad con la legislación pertinente del país de producción; y (iii) están cubiertos por una declaración de diligencia debida.
Las obligaciones del Reglamento de Deforestación se extienden sobre aquellos operadores que importen y comercialicen en la UE o exporte a terceros países ciertos productos que causan o pueden causar la deforestación. En concreto, los productos cubiertos por el Reglamento son la madera, el caucho, el ganado vacuno, el café, el cacao, el aceite de palma y la soja o los productos que los requieren como parte de su fabricación.
La norma entró en vigor el 29 de junio de 2023 e inicialmente estaba previsto que fuera aplicable a partir del 30 de diciembre de 2024. No obstante, la aplicación del Reglamento ha sido retrasada hasta el 30 de diciembre de 2025 por sus dificultades de implementación.
Los cítricos, sin embargo y pese a la objetiva amenaza que en materia de sanidad vegetal, suponen los envíos de Argentina o Brasil, han quedado fuera de este listado de productos sensibles. Peor aún, ha quedado también fuera el zumo de naranja brasileño, que es el gran dominador mundial de este mercado y que está controlado por los mismos conglomerados agroindustriales que, paradójicamente, son protagonistas de la deforestación.
Efectivamente, la situación de la industria del zumo también es delicada y los productores denuncian que, a pesar de que el precio del zumo está en máximos para el consumidor, la industria de transformación ofrece precios muy bajos. ¿Qué se puede hacer?
Cabría recordar las razones fundamentales por las que el zumo de naranja está a esos precios y lo tiene todo que ver con la afección que el HLB está teniendo en la producción de Brasil y Florida. Hablamos, reitero, de una bacteria que se propaga a través de psílidos (pequeños insectos ‘chupadores’) frente a la que no hay cura. Un patógeno que ya ha dejado al borde de la desaparición como sector a la que, antes de Brasil, era la primera industria productora de jugos del mundo, Florida. En Europa, afortunadamente, no tenemos la enfermedad pero ya se han detectado los dos vectores que la transmiten, que la expanden. El futuro de nuestra citricultura pasa por retrasar lo máximo posible la llegada de esta enfermedad letal.
La caída en la producción y en la transformación de Brasil pero también en México causada por el también llamado Greening está reactivando al sector transformador de otras procedencias donde la actividad citrícola fundamental se dirige a la comercialización en fresco. Egipto o Sudáfrica están, por ejemplo, desviando mayor producción a estas industrias. En cualquier caso lo que esto denota es que el mantenimiento de la industria de zumos -incluso para aquellas potencias que, como España, se dedican a producir en fresco- es estratégico, es clave. Brasil con todo, se recuperará, porque no tiene más que recurrir a bombardear sus campos -con fitosanitarios prohibidos en muchos casos en la UE- para controlar la población de estos vectores y frenar la propagación de la enfermedad o que esas grandes corporaciones extiendan el cultivo a nuevas plantaciones (igual en zonas protegidas) alejadas de la enfermedad. Mercosur dará más facilidades al gigante brasileño para terminar de controlar el mercado europeo.
¿Qué papel debe jugar pues la industria de zumos española frente a la oferta de Brasil?
España y Brasil son dos citriculturas diametralmente opuestas. La de España está orientada al comercio en fresco y la Brasil a la transformación de naranja en zumo. Brasil es el primer procesador mundial de naranja en zumos. Tratándose de naranja producida para su transformación en jugo, el aspecto exterior de la fruta brasileña no es relevante, lo que redunda en unos costes de producción inferiores respecto a la fruta española; de hecho, son tres veces más bajos que en España. También los costes laborales son inferiores, siendo los de recolección diez veces más bajos que en España. La citricultura brasileña, además, sufre una gravísima afección de todo tipo de plagas y enfermedades: ‘Mancha negra’ (o Citrus Black Spot -CBS-), Clorosis Variegada de los cítricos (CVC), Citrus canker, y, sobre todo, HLB o Greening
En España la industrialización de cítricos actúa como reguladora del mercado de fresco y valorizadora del conjunto de la cosecha. Cada campaña citrícola se transforma en zumo alrededor de 1-1,3 millones de Tm de una producción total de 6 a 7 millones de Tm. Son tonelajes que necesariamente deben retirarse del mercado de fresco por problemas climatológicos, defectos de piel, pequeños calibres... Estos volúmenes son procesados por la industria para su transformación en zumo 100% exprimido (NFC – Not From Concentrate). Aunque Brasil produce y exporta mayoritariamente zumo a base de concentrado, ha desarrollado extraordinariamente la producción de zumo 100% exprimido, el llamado “zumo fresco”, que es el de mayor calidad y más apreciado por el consumidor. La oferta brasileña compite directamente pues con el zumo español.
Los bajos costes de producción y transporte marítimo les permiten ofrecer el NFCOJ (Not from concentrate Orange juice) a un precio muy barato puesto en Rotterdam ó Gante, a pesar de que en la actualidad se le aplica un arancel del 12,2%. Brasil lidera el suministro del zumo tanto en volumen como en precio, y los mercados no aceptan zumo español a precios por encima del de origen brasileño.
La industrialización en zumos es la forma más ecológica de eliminar la parte de la producción que necesariamente debe desviarse del mercado de fresco. Su transformación permite una mejor retribución de la materia prima a los productores, contribuye a mejorar la competitividad de nuestros agrios en los mercados y posibilita una mayor homogeneidad en la calidad del producto que llega al mercado de fresco. Además, las segundas calidades y segundos calibres desviados de la comercialización en fresco son nuevas materias primas para la industria alimentaria, generando nuevas oportunidades de negocio y contribuyendo a la rentabilidad del conjunto de la producción citrícola española mediante la valorización de destríos y residuos y la integración de la extracción de compuestos activos y obtención de bioproductos de la biomasa residual.
Brasil duplica o triplica cada año en la UE el volumen de zumo fresco o single strength, el de mayor calidad organoléptica, que España comercializa. Y casi monopoliza el de concentrado, de menor valor. Nuestras fábricas no pueden competir con su oferta oligopolística, dominada por tres grandes operadores y mucho menos lo harán con el arancel cero previsto en Mercosur. No pueden por dimensión, por logística, por precio, ni están en igualdad de condiciones porque -como en el mercado del fresco- la reciprocidad en materias como los fitosanitarios o en las condiciones medioambientales brilla por su ausencia. ¿Qué haremos con esa parte de la cosecha que hoy valorizamos exprimiéndola?; ¿alguien ha reparado en el inmenso problema de precio que ello supone para el citricultor?; ¿vamos a disparar el desperdicio alimentario y dejar podrirse en el campo cientos de miles de toneladas cada año?; ¿atisban el descomunal conflicto medioambiental que esos lixiviados generarían?
Son todo preguntas sin respuesta. Si no tuviéramos industria española de zumos, el sector citrícola tendría que reinventarla.