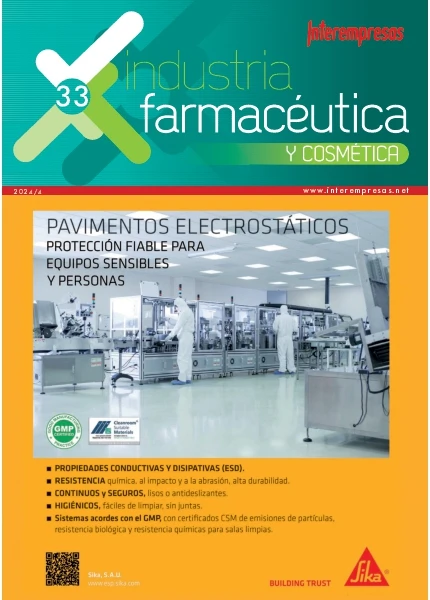Alergias y adaptación al medio

En España alrededor del 30% de la población sufre algún problema de tipo alérgico, porcentaje que va en aumento en las sociedades occidentalizadas. Según la consultora Mordor Intelligence, en 2050 la mitad de la población mundial padecerá alguna alergia.
Las alteraciones de los factores climáticos, la contaminación, hábitos tóxicos, alimentos sometidos a tratamientos desde su cultivo o crianza hasta su envasado, alimentos procesados y ultraprocesados, o el uso excesivo de fármacos, nos sitúan cada día más, al filo del precipicio de la enfermedad y, particularmente, de las enfermedades alérgicas. Aunque el sistema inmunológico nos preserva de ellas, ‘fichando’ todo lo que entra en el organismo desde el útero materno, a veces falla. ¿Por qué? Los desencadenantes suelen ser multifactoriales y ahí radica la complejidad de la enfermedad alérgica.
La reacción alérgica -siempre mediada por un mecanismo inmunológico- “es una anomalía” -aclara Joan Bartra, jefe del servicio de Alergología del Hospital Clínic de Barcelona- “y todo cuanto incide en el sistema inmunológico puede favorecer que se produzca esta anomalía”. Definitivamente, “nadie nace alérgico -prosigue-, siempre es un agente externo el que causa la reacción.”
El conjunto de factores externos a los que estamos expuestos, el exposoma, modifica el epigenoma, que envía instrucciones erráticas a los genes sobre cuándo deben o no entrar en acción.
La mayor incidencia clínica de la alergia es la respiratoria y el tipo más frecuente, al polen, especialmente al de gramíneas; hay unos 7 millones de afectados. El cambio climático está haciendo que las polinizaciones sean más prolongadas y que los pólenes expresen más cantidad de proteína y con mayor potencial alérgico. En este sentido, los elementos contaminantes también son determinantes. Bartra nos pone el ejemplo de las emisiones diésel: “Estas partículas modifican las características del polen y hacen que el alérgeno se exprese más y sea más alergénico.”
También crece la sensibilización a fármacos. Esta constituye la primera causa de anafilaxia (y como nunca está de más repetirlo: las vacunas son los medicamentos que menos reacciones anafilácticas provocan). Los antibióticos, con las penicilinas (como la amoxicilina) a la cabeza, son los medicamentos implicados con mayor frecuencia en las reacciones alérgicas. Le siguen los fármacos antiinflamatorios, principalmente el ibuprofeno. En el futuro la mayor precisión de las técnicas y procedimientos evitará el sobrediagnóstico al que se ha llegado en alergias a medicamentos. El caso más llamativo es el de la penicilina: casi el 10% de la población refiere ser alérgica a ella, pero solo el 1% lo es.
Especialmente significativo es el incremento de la sensibilización alimentaria. La Organización Mundial de la Alergia (WAO) dedicó su foco en la última edición de la Semana Mundial de la Alergia, celebrada el pasado verano, a las alergias alimentarias: “Son cada vez más comunes en personas de todas las edades en todo el mundo, y esto es un problema de salud mundial; estas pueden poner en peligro la vida. Todo el mundo debería saber qué es la alergia alimentaria, ser capaz de reconocer los riesgos y estar preparado para ayudar”, cita el comunicado del evento.

Con relación a las crecientes alergias e intolerancias alimentarias -en estas últimas no media el sistema inmunológico- y el lógico aumento del interés de la población y de la demanda de soluciones, el Dr. Bartra alerta, con especial énfasis, sobre “los oportunistas; donde no llega la ciencia, llegan los oportunistas… Se están dando dietas que no sólo no son adecuadas, sino que pueden acabar siendo perjudiciales.”
Por su parte, la doctora Alicia Armentia, investigadora responsable de la Unidad de Alergología del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, especializada en hallar factores desencadenantes en casos de alergia, se refería en recientes declaraciones al incremento de la sensibilización a frutas: “Los biotecnólogos crean nuevos cultivares (variedades) de semillas que son más resistentes a la sequía, al frío, a los insecticidas…, pero esto estimula también las proteínas de defensa de la planta, y los alérgenos son más potentes.” Y cita el ejemplo del melocotón, que tiene naturalmente un antifúngico que se expresa cuando es agredido por hongos y demás microorganismos deteriorantes: “Los biotecnólogos -relata- hacen que estos antifúngicos naturales se expresen más para que los melocotones puedan ser conservados en las cámaras durante mucho tiempo. Esto es esencial porque si no, nos moriríamos de hambre, pero también crea nuevos alérgenos.” En cualquier caso, sobre las enfermedades alérgicas, Armentia aclara: “si se conoce la causa, en la mayoría de los casos, la alergia se cura”.
Reset
Como se le antojaban a Don Quijote los molinos, cual gigantes, así ve el sistema inmunológico del paciente alérgico a la inofensiva proteína sujeto de su locura. Es una exagerada reacción a una o varias proteínas, para lo cual hay que tener predisposición genética pero que solo se activará y manifestará a causa de factores externos. Sobre la influencia del ascendente genético hereditario en las probabilidades de ser alérgico, se estima que si ninguno de los progenitores lo es, la probabilidad de que la descendencia lo sea es de entre el 15 y el 20 por ciento. Este porcentaje se eleva al 66% si ambos son alérgicos. “Es alérgico aquel que puede serlo, pero además necesita tener una serie de factores ambientales que superen la ‘resistencia’, la inmunoregulación que realiza el organismo para no reaccionar a esos alérgenos; es un error en la interpretación del sistema inmunológico. En muchas de las enfermedades alérgicas lo que ha pasado es que se ha perdido la inmunoregulación que sujetaba todos esos factores genéticos y que impedía que estos se expresasen como enfermedad. Y se puede restaurar en algunos de los pacientes.” Así lo explicaba el presidente de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (Seaic), Dr. Ignacio Dávila, en declaraciones recientes.
La Asociación fue galardonada la pasada primavera por su proyecto Acredita: Acreditación de unidades de inmunoterapia específica con alérgenos en servicios de Alergología de España, del Comité de Inmunoterapia de la Seaic. La Dra. Eloína González, presidenta de este Comité, lo explicó así durante el acto de recogida del premio Avedis Donabedian a la Calidad, celebrado en Barcelona: “La inmunoterapia específica con alérgenos (ITA) es el único tratamiento que puede modificar el curso natural de las enfermedades alérgicas e incluso puede resultar curativo en muchas de ellas. El tratamiento de la mayoría de los procesos alérgicos se apoya en tres pilares básicos, la evitación del alérgeno responsable de los síntomas, el uso de farmacoterapia preventiva y sintomática, y el uso de inmunoterapia específica con alérgenos en los casos en que exista la indicación. La ITA consiste en la administración de dosis repetidas y crecientes del alérgeno al que el paciente está sensibilizado, con el objetivo de crear tolerancia en exposiciones posteriores. Para garantizar la seguridad y obtener la máxima efectividad terapéutica, es imprescindible el seguimiento de los pacientes en Unidades de ITA (UIT) que garanticen unos estándares de calidad”, resalta González.
Y es que, cuando la evitación del alérgeno no es posible, y más allá del abordaje sintomático, que, por otra parte, es uno de los segmentos que más crece en ventas y que supone un importante pilar del mix de la oficina de farmacia, hoy se cuenta con tratamientos de inmunoterapia con los que restaurar la inmunoregulación perdida. Ese es el objetivo de las vacunas recombinantes. Algunas incluso han demostrado efecto preventivo, en concreto contra el asma. Otra ventaja de la utilización de alérgenos recombinantes es que con ellos se evitan procesos de reactividad cruzada.
Los alérgenos recombinantes se utilizan en los ámbitos tanto de diagnóstico como de tratamiento. En el primero, permiten identificar la molécula del extracto alergénico a la que está sensibilizado el paciente (mediante biomarcadores), y como tratamiento, modular la respuesta del sistema inmune. Si tomamos el ejemplo del cacahuete, con la información que proporcionan estas técnicas, la recomendación dietética será distinta en función de si la sensibilización es a las proteínas llamadas de ‘almacenamiento’, a las de ‘transferencia de lípidos’, etc. Este matiz permite estratificar la gravedad de la enfermedad alérgica y constituye un factor pronóstico; hallarlo puede ser decisivo en la vida diaria del paciente.
Así define la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) los dos tipos de fármacos a base de alérgenos. Por un lado, los utilizados para inmunoterapia: “aquellos que se utilizan para modificar la respuesta anómala del sistema inmunitario induciendo una tolerancia al alérgeno en cuestión generando, por tanto, una menor reacción y síntomas de alergia”. Por otra parte, los medicamentos a base de alérgenos con finalidad diagnóstica in vivo: “aquellos que se utilizan para identificar las alergias por parte de profesionales sanitarios”.
Estos fármacos se están aplicando en el tratamiento de, por ejemplo, asma alérgica, rinitis alérgica estacional, alergia a la caspa de gato, al cacahuete, al polen de los árboles y al polen de las gramíneas.
Algunas de estas técnicas y tratamientos tienen costes muy elevados, particularmente los más complejos o personalizados, además, tanto la inmunoterapia subcutánea (SCIT) como la sublingual (SLIT) suelen requerir años de administración de dosis. Pero estas innovaciones ya se están implementando en los sistemas de salud. En este sentido, el Dr. Bartra nos explica que “estas nuevas técnicas están ya introducidas en el sistema de salud y es posible tener acceso a pruebas diagnósticas y tratamientos moleculares.”
Sin embargo, el avance en la precisión de la personalización de los tratamientos depende de la identificación de nuevos biomarcadores. También de la resolución de algunos problemas de seguridad relativos a reacciones alérgicas graves.
La investigación está centrada en estos y otros retos, avanzando en nuevos coadyuvantes o nuevas vías de administración adaptadas a los pacientes, lo que facilita la adherencia, como el uso de un antihistamínico en colirio o de tabletas sublinguales como alternativa a la inmunoterapia por vía subcutánea. Y nuevos focos de estudio, como el peptidoma, que nos puede llevar en un futuro a otro tipo de inmunoterapia, basada en estas pequeñas secuencias proteicas, los péptidos.
Calendario de medicamentos a base de alérgenos de uso humano
La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AMPS) publicó este verano el calendario para solicitar la aprobación de medicamentos a base de alérgenos de uso humano. Estos productos requieren una regulación especial ya que suelen ir vinculados a una preparación individualizada, por lo que no cuentan con la autorización de comercialización de medicamentos propia de los medicamentos fabricados industrialmente.
Se establece un primer período (01/01/25 – 31/12/25) para: “controles positivo y negativo de diagnósticos; cualquier producto conteniendo albúmina humana en su composición; productos para diagnóstico por provocación; y productos para diagnóstico, graneles e inmunoterapia que contengan veneno de himenópteros y extracto o extractos de melocotón”.
El segundo periodo (01/01/26 – 30/06/26) contempla productos para diagnóstico, graneles e inmunoterapia que contengan extracto(s) de ácaros tanto individuales como formando parte de mezclas con otros extractos alergénicos. Un tercer periodo (01/07/26 – 31/12/27) para el o los extractos de pólenes de gramíneas, tanto individuales como formando parte de mezclas con otros extractos alergénicos. Y un cuarto periodo (01/01/28 – 30/06/29) para los que contengan extracto(s) de pólenes de olivo. Hay un quinto periodo (01/07/29 – 31/12/30) para los no incluidos en ninguno de los grupos anteriores.
El incremento de pacientes afectados por enfermedades alérgicas hace prever que también lo haga el valor del mercado. Un crecimiento no solo debido al número de casos, sino también a la inversión en la investigación y el desarrollo de nuevos tratamientos por parte de los laboratorios. Esta es la previsión de la consultora Mordor Intelligence en su estudio Análisis de participación y tamaño del mercado de tratamiento de alergias, que analiza las tendencias hasta 2029: “Se espera que el tamaño del mercado del tratamiento de alergias alcance los 31,07 millones de dólares en 2029, con una tasa compuesta anual del 8,10% durante el período 2024-2029.”
Según la misma fuente, las compañías que lideran el mercado son: Johnson & Johnson, Sanofi, GlaxoSmithKline, F. Hoffmann-La Roche y Leti Pharma. Esta última, por ejemplo, ofrece inmunoterapia para la alergia al polen, a ácaros y a animales.
Actualmente, están en investigación varios fármacos biológicos, pero se encuentran todavía en etapas preliminares. Alguna novedad sí ha habido; el pasado febrero se aprobó el Omalizumab, un medicamento biológico para uso en alergias alimentarias que bloquea la IgE. Utilizado desde hace años en asma y urticaria, la FDA lo aprobó para reducir las reacciones alérgicas a alimentos en pacientes con múltiples alergias alimentarias.

Existen, sin embargo, algunos inconvenientes en el desarrollo de este mercado. A las dificultades regulatorias se añaden las complicaciones a la hora de realizar ensayos clínicos, ya que la mayoría de pacientes alérgicos lo son a varios alérgenos. La complejidad del diagnóstico hace que, en muchas ocasiones, la prueba definitiva sea la de provocación, con el consecuente riesgo que ello implica. Hay todavía muchas necesidades no cubiertas por falta de precisión diagnóstica, por lo que es necesario hallar nuevos identificadores, biomarcadores.
De la medicina de la enfermedad a la medicina de la salud
La inmunoterapia con fines de desensibilización se viene utilizando desde los años 20 del siglo pasado. La alergología es, sin duda, la especialidad sanitaria más representativa y pionera de la medicina personalizada. Hemos visto cómo hoy esta disciplina vuelve a situarse en la avanzadilla de la nueva medicina, personalizada y de precisión.
Las alergias se enmarcan en ese raro grupo de enfermedades en las que nuestro propio sistema inmunológico nos ataca: las enfermedades autoinmunes. Los investigadores se han preguntado a lo largo del tiempo por qué a una máquina tan perfecta le fallan los mecanismos que preservan la integridad de la unidad de la vida, la célula y, en consecuencia, de todo el organismo. Ya ha quedado claro que las alteraciones epigenéticas pueden desestabilizar todo el sistema, pero ¿y el componente genético? La mayoría de enfermedades tiene un origen genético. ¿Por qué nuestro genoma lleva instrucciones tan erráticas?
Si se observan estos hechos biológicos desde el punto de vista evolutivo (que lo explica casi todo) se revelan algunas interesantes aproximaciones. Recordemos que la naturaleza no favorece la supervivencia del individuo sino de la especie; los individuos, simplemente, sirven a ‘la causa’. La diversidad genética supone una reserva de variantes que incrementa nuestras posibilidades de supervivencia como especie, y lo que hoy es un defecto puede ser una ventaja evolutiva en un futuro ante un cambio en las condiciones ambientales.
Otra evidencia es que hemos convivido durante siglos con diversos parásitos, algunos de tamaño considerable, que hoy han desaparecido de nuestro entorno. Demasiado rápido para los timings de la evolución; un sistema inmunológico que, entre el exceso de higiene, de antibióticos, etc., casi se ha quedado sin trabajo…, el medio para el que está adaptado no requiere de sus servicios. Entonces, pierde el norte, y ataca -que es su cometido-, pero al enemigo equivocado. Diversos estudios sugieren que el uso terapéutico de helmintos -gusanos- y derivados (mediante la infección controlada al paciente) podría favorecer la mejoría de algunas enfermedades autoinmunes como la enfermedad de Crohn o la esclerosis múltiple. En el ámbito de las alergias estudios realizados en sociedades no occidentales, demuestran que la población infantil con parasitosis es menos reactiva a los alérgenos de los ácaros del polvo, o que la incidencia del asma es menos frecuente.
Desbordada por la enfermedad, la medicina ha curado y aliviado cuanto ha podido a lo largo de la historia. El dominio del mundo molecular y el conocimiento de los mecanismos de la enfermedad nos conducen hacia una medicina de prevención, una medicina focalizada en la preservación de la salud, que convivirá en paralelo con la que trata de atajar lo que ya se ha manifestado como enfermedad.

Los avances en biología molecular están arrojando luz sobre el engranaje que mantiene la armonía de las moléculas, un equilibrio que permite la vida y preserva la salud. Sobre las claves moleculares de la salud, Carlos López-Otín, científico experto en envejecimiento, cáncer y enfermedades raras, nos ilustra en su último libro La levedad de las libélulas. El reputado investigador destaca la importancia del equilibrio molecular, y subraya que son los procesos de desregulación y disbiosis los mayores desestabilizadores de la salud. Enumera así las ocho claves moleculares que determinan el funcionamiento del organismo: “Integridad de barreras, contención de perturbaciones, reciclado de material biológico, integración de circuitos, oscilaciones rítmicas, resiliencia homeostática, regulación hormética y reparación molecular y celular”.
Y hasta aquí, con lo que venimos ‘de serie’. Después, el medio manda.
A modo de conclusión, he aquí un párrafo del libro de Otín que condensa la idea de que vivimos a expensas del entorno, que hoy es especialmente hostil: “La mayoría de enfermedades metabólicas, inflamatorias, autoinmunes, cardiovasculares, degenerativas y emocionales surgen en buena medida por alteraciones en la continua conversación de nuestro genoma con el ambiente en el que se desarrolla nuestra vida. La alimentación excesiva, deficiente o insuficiente, la introducción de cambios drásticos absurdos en la nutrición, la falta de ejercicio físico adecuado, la pérdida de eficiencia del sistema inmune o, incluso, un insoportable naufragio emocional, pueden generar alteraciones epigenéticas, que actuando sobre un fondo genético de predisposición, consiguen modificar los patrones de expresión de los genes de nuestro genoma o pervertir su eficiente diálogo con los genomas de todos los organismos que nos cohabitan. Y así, poco a poco, vamos perdiendo el equilibrio consustancial a la salud y la vida.”
La medicina de la salud lo es por su enfoque holístico, que contempla la interconexión e interacción entre los mecanismos de la vida, que dialogan todos con todos y todos a la vez, y que, como cualquier sistema complejo, arroja propiedades emergentes, haciendo del todo, más que la suma de sus partes. Los hay que construyen barreras, otros que reparan, los que limpian, los que sincronizan, los que regulan, los que registran las visitas…, un entramado de elementos que debe funcionar con armónica precisión y que, en conjunto, tratará de sortear las perturbaciones que vayan aconteciendo. Y como telón de fondo, el metagenoma (la suma de los genes que nos conforman como unidad biológica: los genes humanos, los de las bacterias, los virus, parásitos, arqueas, hongos…) que nos recuerda que somos holobiontes, multiorganismos; con solo los genes humanos no sobreviviríamos. La complejidad es máxima. La farmacogenética y la farmacogenómica son disciplinas llamadas a abanderar este nuevo enfoque de la medicina de la salud, que persigue alcanzar una homeostasis que coloque todo en su sitio, otra vez.