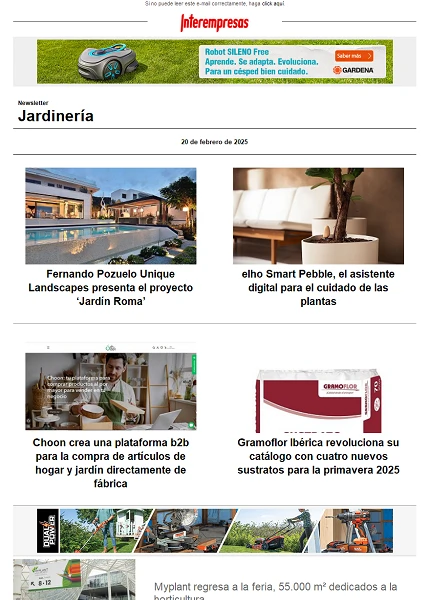La colonización de Marte pasa por las plantas

En 1973 un marciano Ziggy Stardust cantaba mirando al cielo su particular lamento: Is there life on Mars? La canción realmente se lanzó en 1971, dos años después que Space oddity. Se empezaba a fraguar el personaje, pues en apenas unos meses grabó y lanzó uno de los discos más apreciados de ese conglomerado musical denominado “música pop”. Ziggy Stardust llegaba a la Tierra con una sola misión, avisar de la inminente catástrofe e intentar ayudar, retrasando el fin del mundo mediante la música rock. Al final Ziggy se pierde, víctima de los éxitos y abusos del estrellato. En ese contexto, fracasado, consciente de ello, le canta, de nuevo, al espacio exterior. Is there life on Mars? Solo le contesta la soledad del firmamento.

La sonda china Chang´e 4 se convirtió a comienzos de este año en la primera máquina humana en aterrizar en aquel polo misterioso. En su interior albergaba una biosfera en miniatura: semillas de colza, algodón, Arabidopsis, patatas, huevos de mosca de la fruta y levaduras. Solo germinó una única semilla de algodón, primera exploradora vegetal de la Luna.
Bowie murió sin respuesta, pero de haber vivido unos meses más, el crecimiento de un pequeño brote de algodón le hubiese respondido durante unas horas, las justas antes de que la noche lunar, a 150 grados bajo cero, lo petrificara quedando como el único vestigio vital en la cara oculta de la Luna.
El hecho de la elección en un concurso de ideas, organizado por el Gobierno chino, de este experimento en particular subraya la importancia de poder crecer cultivos vegetales para una futura colonización espacial. Y aunque un solo brote de algodón sería insuficiente para alimentar a una colonia humana, su germinación simboliza una posibilidad no pasada por alto dentro de la comunidad científica, que desde hace más de un decenio se ha preguntado cómo enviar plantas fuera de la Tierra.

El peso de la microgravedad
Más que la luna, dentro del Sistema Solar, es Marte el mejor candidato a lugar “habitable” para colonos humanos, y es que la duración del día es prácticamente similar a la de la Tierra. Sin embargo, habría una serie de problemas que sortear para conseguir la supervivencia vegetal. Y, quizá, el más popular de todos es el relacionado con la gravedad. En Marte, el efecto gravitatorio es aproximadamente un tercio (0,38 g) del efecto terrestre (1 g). El problema de una microgravedad como la que se encontraría en el planeta rojo o en una nave espacial sería, más que un efecto directo, un efecto fotosintético, como puso de manifiesto en 2009 un grupo de investigadores de la Universidad de Osaka liderado por Yoshiaki Kitaya. En condiciones de microgravedad, reproducida experimentalmente mediante vuelos parabólicos en avión que normalmente se usan para entrenar a futuros astronautas, no se produciría transporte convectivo: el aire frío y el aire caliente pesarían lo mismo y el primero no reemplazaría al segundo. Dicho de otra forma, un calefactor no funcionaría en Marte como en la Tierra. Así, en la superficie de las hojas no se produciría apenas movimiento de calor y de gases, limitándose la capacidad de tomar CO2 y liberar oxígeno y agua, necesaria para fabricar alimentos y tomar agua y nutrientes del suelo.
Dentro de la comunidad hay discrepancia sobre el efecto de la microgravedad. Otro científico, Bruce Bugbee, colaborador de la NASA y participante en el proyecto Veggie, en el que se consiguió cultivar entre 2015 y 2016 lechuga –que sirvió de alimento a la tripulación– y zinnia en la Estación Espacial Internacional, asegura que la microgravedad es un asunto menor. “La ausencia de gravedad no daña a las plantas. De hecho, pensamos que incluso puede tener un efecto positivo ya que la gravedad no las comprime”, aseguró en una entrevista en c|net. Según el investigador, en un ambiente cerrado de microgravedad el estrés que experimentan las plantas es mínimo, no teniendo que enfrentarse a la gravedad para crecer ni habiendo viento que las obligue a invertir energía para ensanchar sus tallos.

Como sea, otros grupos han ahondado más en esta cuestión. Y es que en la Tierra la gravedad no solo comprime el crecimiento, también actúa, junto a la luz, como pista direccional del mismo. Las raíces, por ejemplo, crecen hacia abajo porque siguen la dirección de la gravedad. En 2012, un grupo asociado a la Estación Espacial Internacional liderado por Robert J. Ferl realizó un experimento en el que estudiaron las respuestas a luz en condiciones de microgravedad. En este trabajo estudiaban específicamente las ondulaciones periódicas de la raíz, un fenómeno íntimamente ligado con la gravedad al producirse tanto en presencia como en ausencia de luz. En la Estación Espacial, con una gravedad mínima con respecto a la terrestre, estos movimientos se siguieron dando si se utilizaba un gradiente lumínico direccional, demostrando que en el espacio la gravedad puede ser sustituida, al menos parcialmente, por la luz. De hecho, en otro artículo publicado el mismo año por un grupo asociado a la NASA, dirigido por John Z. Kiss, encontraron que en un intervalo determinado de microgravedad, dentro del cual se encontraría la gravedad marciana, distintas respuestas a luz de las plantas se ven potenciadas, lo que iría en línea con las palabras de Bugbee. Y es que en Marte las respuestas a la luz serían, en cierto grado, equivalentes a las terrestres, y las respuestas que en la Tierra se dan a la gravedad serían suplidas parcialmente por el componente lumínico.
Corazas contra la radiación
Con todo, la gravedad no es el único problema. Marte está 1,5 veces más lejos del Sol que la Tierra, y, por tanto, una planta recibiría un 40% menos de luz solar. Y con menos luz, al ser la concentración de ozono muy baja y al carecer de un potente campo magnético que elimine parte de la radiación dañina, plantas y colonos estarían sometidos a un intenso bombardeo radiactivo que les condenaría a diversas mutaciones letales. Es así como los cultivos se tendrían que proteger en invernaderos, existiendo un doble problema: la protección frente a la radiación conllevaría soterrar los invernaderos, eliminando por completo la luz natural. Este doble problema, radiación y luz, está concretando dos aproximaciones diferentes. Para aumentar el contenido lumínico se trabaja en sistemas de espejos y fibra óptica. Y respecto al tema de la radiación, quizá la clave se encuentre en una bacteria: Deinococcus radiodurans, también conocida como Conan, la Bacteria, que es capaz de sobrevivir a una radiación de 17.000 dosis absorbidas. Para hacerse una idea, diez dosis son letales para un ser humano. Conan se aisló en los años 50 de una lata de carne contaminada en un experimento en el que se pretendía estudiar si los alimentos enlatados podían esterilizarse con altas dosis de rayos gamma. Hace unos años, la NASA proponía como prueba de concepto el recubrir las hojas de las plantas con inóculo de esta bacteria para tapizarlas contra la radiación.
Las inclemencias del tiempo
Otro problema que encontraría el cultivo de plantas en Marte serían las condiciones extremas de frío (las máximas marcianas son de 20 grados), falta de oxígeno y de agua. El uso de invernaderos aplacaría los problemas asociados a estas condiciones, pero introduciría un factor de vulnerabilidad ante fallos en los mismos. Atender a estos problemas aumentaría las posibilidades de supervivencia de los cultivos durante el tiempo que tardaran en repararse. Estos estreses, al igual que la radiación, producen las conocidas como ROS, especies reactivas de oxígeno. Es el caso del agua oxigenada o el superóxido, productos tóxicos que se generan como señales de alarma y que acaban produciendo la muerte celular. Existen en los seres vivos sistemas de detoxificación de estos productos, pero poseen normalmente una dependencia estricta de la temperatura, funcionando en unos rangos muy reducidos. Así es como un grupo financiado por la NASA, con Wendy F. Boss al frente, ha diseñado plantas transgénicas que portan una proteína de detoxificación de la bacteria Pyrococcus furiosus, habitante de fumarolas hidrotermales. El sistema de detoxificación de esta bacteria es capaz de funcionar en un rango de temperaturas de 4 a 100 grados, siendo un perfecto candidato para el inhóspito ambiente marciano.
Acostumbrándose al terreno

El siguiente gran impedimento del cultivo está relacionado con el suelo marciano, que se convertiría en un sustrato imprescindible por la inviabilidad de transportar suelo terrestre y por la no adecuación de la hidroponía en muchos cultivos básicos. El suelo marciano está conformado mayormente por regolitos, un tipo de suelo arenoso que contiene todos los nutrientes esenciales para las plantas salvo nitrógeno, cuya ausencia se podría revertir con ciclos previos de cultivo de legumbres, capaces de fijar el nitrógeno atmosférico. Sin embargo, estos regolitos contienen altas cantidades de metales pesados como cromo y aluminio, altamente tóxicos. En 2014, un grupo de Wageningen, liderado por Wieger Wamelink, utilizó suelos similares al marciano preparados por la NASA a partir de suelos volcánicos de Hawái para estudiar la germinación de semillas de catorce especies. Se encontró, sorprendentemente, que en el “suelo marciano” la germinación y el posterior crecimiento eran mayores que en un suelo terrestre pobre, probablemente por un mayor mantenimiento de la humedad. En un artículo publicado en 2019, el mismo grupo comprobó que era posible cosechar partes comestibles de nueve de diez cultivos ensayados –mastuerzo, rúcula, tomate, rábano, centeno, quinoa, cebollino, guisante y puerro. La única excepción fue la espinaca–.
El siguiente problema del terreno es la extendida presencia de percloratos en los regolitos, compuestos que permiten la existencia de agua líquida en Marte. Los percloratos pueden producir la muerte a los seres humanos, por lo que habría que retirarlos del suelo de cultivo al ser acumulados por las plantas. Para eliminar esta sustancia del suelo habría dos posibilidades: usar bacterias que utilizan los percloratos para su metabolismo o hacer ciclos previos de cultivo de especies hiperacumuladoras como la lechuga.
Planeta futuro

En los próximos años comenzarán las primeras fases de diversos proyectos espaciales relacionados con plantas. Por ejemplo, en el 2020 se lanzará hacia Marte un nuevo rover que previsiblemente aterrizará en el 2021. Uno de los proyectos científicos que podría estar a bordo sería el Mars Plant Experiment, que consistiría en la germinación en una caja interna con aire de la Tierra de doscientas semillas de Arabidopsis y su monitorización durante quince días. Quién sabe si las plantas tendrán un futuro impacto, no solo en alimentar a posibles colonos, sino en adecuar el planeta rojo para la vida. Quizá todo empiece en los invernaderos, liberando el oxígeno residual de la fotosíntesis a la atmósfera marciana, en un proceso de lenta pero progresiva oxigenación, tal y como se dio en aquella Tierra primitiva en la que la atmósfera era reductora y las condiciones de vida asfixiantes. Escribía James M. Graham, del Departamento de Botánica de la Universidad de Wisconsin, allá por el 2003, que la terraformación de Marte pasaba obligatoriamente por las plantas, y en concreto por las briofitas, los musgos, plantas sin flores capaces de sobrevivir en un ambiente con baja presión de oxígeno. Quizá en el futuro el lamento de Ziggy tenga la respuesta coral de un manto verde .
Flores espaciales

En 1982, en la estación espacial soviética Salyut 7, un ejemplar de Arabidopsis consiguió florecer y producir semillas. Este hito fue seguido por un girasol en 2012, esta vez en la Estación Espacial Internacional. En 2016, una zinnia abrió su botón floral hacia Scott Kelly, el astronauta que la regaba saltándose la programación del riego establecida desde la Tierra. Meses antes habían ido cayendo las demás zinnias por problemas de humedad e infecciones fúngicas. Así, Scott, con buen tino, decidió saltarse el protocolo y cuidar bajo su responsabilidad la última planta superviviente, hasta que floreció y este, radiante, anunció en twitter, como si hubiera sido padre, que había logrado que naciera la primera flor del espacio. Lo más curioso de este experimento es que las muestras de zinnias muertas contenían dos cepas del hongo patógeno Fusarium muy parecidas a una cepa aislada tras el accidente nuclear de Chernóbil.
El interés por florecer plantas en el espacio no se reduce a una mera función estética o psicológica. Mejorar el conocimiento de la floración en el espacio es necesario para llevar plantas comestibles con flores, como tomateras. Este objetivo, a día de hoy, está probándose en un pequeño satélite, el Eu:CROPIS, lanzado por el Centro Aeroespacial Alemán, cuyos pasajeros son dos pequeños invernaderos con seis semillas de tomate dentro.
Texto: Gerardo Carrera Castaño