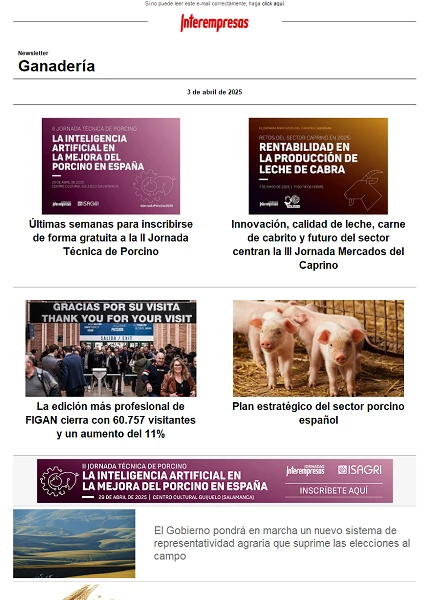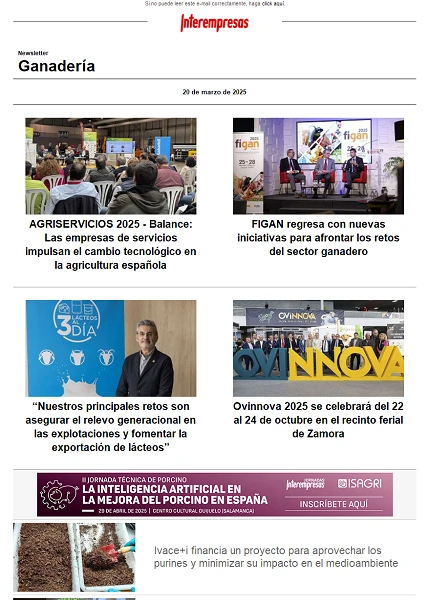Aflatoxinas, bajo control
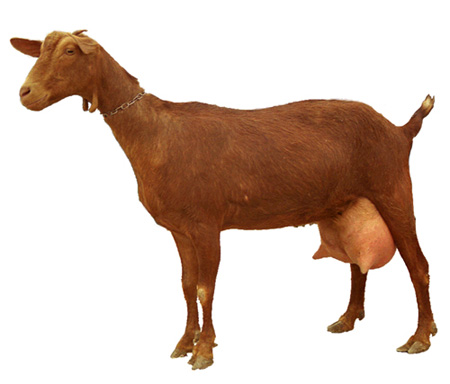
Sin duda alguna, la cabaña caprina andaluza se caracteriza por la rusticidad y la capacidad de adaptación a diferentes ambientes, a veces incluso a situaciones extremas tanto de bajas como altas temperaturas; al mismo tiempo que demuestran una alta capacidad competitiva, que se refleja en su especialización láctea. Rafael Bazán, jefe de Servicio de Producción Ganadera de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, entrevistado por Interempresas, también destaca la importante diversidad genética que atesora la comunidad autónoma. Andalucía es cuna de tres de las seis razas autóctonas de fomento registradas en España, todas ellas de clara vocación a la aptitud láctea, las cuales han ido extendiéndose progresivamente por otras muchas comunidades autónomas, teniendo en cuenta que las otras tres razas de fomento se circunscriben sólo al Archipiélago Canario.
Andalucía, a la cabeza
Desde el punto de vista censal, Andalucía, con más de 940.000 animales, es la primera comunidad autónoma en importancia, contabilizando más del 35% del censo nacional. Asimismo, en la región se existen más de 7.000 unidades productivas de ganado caprino. Andalucía también ocupa la primera posición con más del 40% de la producción de leche, lo que confirma la clara orientación láctea del ganado caprino andaluz.
Andalucía cuenta con siete razas, lo que representa la tercera parte del patrimonio caprino español que contabiliza 22 razas catalogadas oficialmente. De ellas, cuatro razas son de orientación y especialización claramente lechera —Florida, Malagueña, Murciano-Granadina y Payoya—, y otras tres razas de aptitud cárnica: Blanca Andaluza, Blanca Celtibérica y Negra Serrana. Todas ellas, excepto la raza Blanca Celtibérica, tienen su cuna y principal asentamiento en Andalucía, donde además radica la sede de sus respectivas asociaciones de criadores y se concentra la mayor parte de sus núcleos selectivos.
“Las razas Florida, Malagueña y Murciano-Granadina son las razas que acaparan la mayor parte del espectro productivo nacional, a excepción de las Islas Canarias, donde destaca la raza Murciano-Granadina al ser la más extendida de todas ellas. Además, cuenta con reconocido prestigio en el ámbito internacional por ser nuestra raza caprina más cosmopolita dado que, habitualmente, se exportan animales a Francia, Grecia y Portugal dentro de la Unión Europea, así como a otros países tanto africanos como iberoamericanos”, explica Bazán.

El censo por provincias
La provincia andaluza más importante en ganado caprino es Málaga, acaparando casi el 25% del total andaluz y el 8,5% español, contabilizando 225.000 animales totales, de los que más de 104.000 son hembras reproductoras de orientación láctea. A continuación, le siguen Sevilla, Almería y Granada, con algo más del 15% del censo regional y, después, Cádiz (11,3%). Por último, Córdoba, Jaén y Huelva con valores próximos al 6% andaluz. Por tanto, aunque el ganado caprino está presente en toda la geografía andaluza hay cierta tendencia a concentrarse en la parte oriental, desde Málaga hacia Granada y Almería.
Las micotoxinas, en Andalucía
Las micotoxinas son metabolitos secundarios de algunos hongos que pueden resultar tóxicas para los animales de abasto y para el hombre. Existen infinidad de especies de hongos que pueden producir estas toxinas, pero por su importancia sanitaria y epidemiológica, el grupo de micotoxinas más controlado en las especies lecheras es el de las aflatoxinas. “Estas toxinas pueden generar en el ganado caprino lechero bajadas en la producción a causa de la importante supresión inmune y de debilidad general que causan en los animales”, apunta Bazán.
La comunidad autónoma ha puesto en marcha el Plan Integral de Vigilancia y Control de Aflatoxinas en Andalucía (PIVCA), que se enmarca dentro de las actuaciones que la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural viene desarrollando desde hace meses para el control de aflatoxinas a lo largo de toda la cadena alimentaria en general, y de la producción primaria de leche cruda en particular. Según explica Bazán, con este plan se consigue vigilar y controlar la presencia de aflatoxinas en todas las fases de producción, desde la producción agrícola hasta la producción de leche cruda, pasando por los establecimientos dedicados al almacenamiento, distribución y venta de piensos y materias primas para la alimentación animal.
El PIVCA, garantía de seguridad
El Programa de Control Oficial en Alimentación Animal garantiza la seguridad de los productos destinados a la alimentación de los animales, y, por ende, el control de la presencia de aflatoxina M1 en leche. Dadas las condiciones ambientales que han tenido lugar últimamente, en lo que respecta a unas condiciones de temperatura y humedad favorables para la proliferación de hongos, aumenta el riesgo de encontrarse aflatoxina B1 en los alimentos para el ganado. Por ello, se ha puesto en marcha un Plan Integral de Vigilancia y Control de Aflatoxinas en Andalucía (PIVCA) para garantizar la seguridad en los tres eslabones implicados: producción agrícola, alimentación animal y producción lechera.
La mejor manera de combatir las aflatoxinas
Para combatir las aflatoxinas la clave está en la prevención en todos los eslabones de la cadena de producción, desde el agricultor al ganadero, pasando por las empresas de piensos. Para ello, es muy importante observar unas buenas prácticas agrícolas en la producción de materias primas para la alimentación animal, mantener unas condiciones de almacenamiento óptimas para evitar el crecimiento de los hongos e incluir a las micotoxinas como uno de los peligros del sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APCC). Asimismo, advierte Bazán, hay que reforzar las medidas de prevención, vigilancia y control de micotoxinas en general, y de aflatoxina B1 de forma específica, en todos los eslabones, fundamentalmente en los establecimientos fabricantes de productos para la alimentación animal.
En el caso de las explotaciones ganaderas, según asegura Bazán, es igualmente importante cumplir con unas buenas prácticas de higiene, que pueden incluir el control del almacenamiento de los piensos, extremar la vigilancia de las materias primas utilizadas en la alimentación del ganado, reforzar el control de los proveedores de piensos y la utilización en la ración de aditivos autorizados como reductores de la contaminación por micotoxinas.