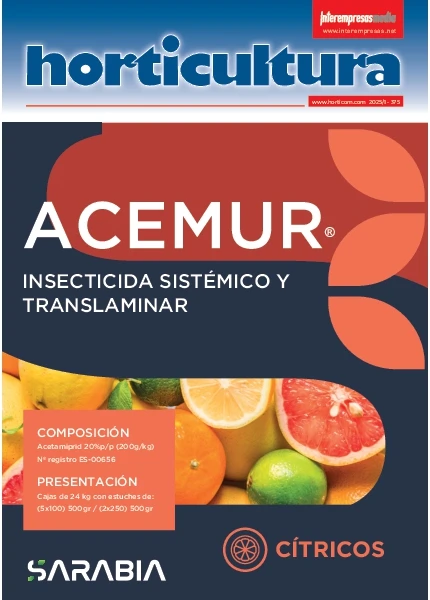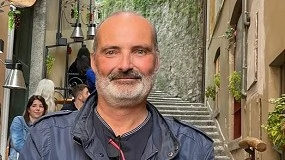Cajamar-Las Palmerillas, 40 años de transferencia de conocimiento en horticultura
Una sola mañana seguro que no era tiempo suficiente para recoger en unas pocas líneas todo lo que da de sí uno de los centros de investigación más conocidos de nuestro país, tanto por la cantidad como por la calidad de lo que allí se investiga. Pero una visita de la revista Horticultura a Almería no podía darse por concluida sin conocer, de la mano de los responsables de las principales áreas de actividad, lo que sucede en las 14 hectáreas de la Estación Experimental de Cajamar situada en el paraje 'Las Palmerillas', configurada en las últimas cuatro décadas como un centro tecnológico de la agricultura, por el carácter aplicado de sus proyectos y por su dedicación a las actividades de transferencia de conocimiento técnico.

Año tras año las actividades de difusión y transferencia se han ido intensificando, intentando poner a disposición de los usuarios finales (agricultores, técnicos, empresas, etc.) toda la información generada por la actividad de los investigadores. Estas actividades se estructuran bajo las siguientes acciones:
- Las jornadas de transferencia se caracterizan por ser un canal de transferencia al sector agrícola, especialmente a los productores y técnicos, con el objetivo de poner al día los conocimientos del sector agrícola con estudios generados en la Estación Experimental. En estas jornadas colaboran tanto cooperativas como empresas del sector. En 2013 se han realizado 34 jornadas, a las que han asistido un total de 2.441 personas.
- Los Seminarios Técnicos Agronómicos son eventos de difusión de carácter periódico (mensual) que se vienen celebrando desde el año 2003. Están dirigidos especialmente a técnicos y profesionales del sector. La organización de los mismos corre a cargo de la Estación Experimental con la colaboración de Coexphal, y se han consolidado como referente formativo y herramienta de transferencia de resultados en el sector agroalimentario. Desde 2003 se han organizado más de 90 seminarios siendo 10 los correspondientes a 2013, con una asistencia de 1.192 personas a lo largo del año.

Para llevar a cabo los diversos ensayos y programas de formación y sensibilización, la actividad del centro se estructura en torno a cuatro líneas de trabajo fundamentales: Tecnología de Invernadero; Biotecnología; Fruticultura Subtropical Mediterránea; y Agricultura y Medio Ambiente.
Tecnología de Invernadero

Juan Carlos López, responsable en Tecnología de Invernaderos, junto a uno de los invernaderos de la Estación.
Las instalaciones cuentan actualmente con 32 invernaderos, de diferentes geometrías y extensiones, desde los 430 hasta los 2.400 m2, escogidos en función del ensayo a realizar. “Se intenta buscar una dimensión representativa, midiendo muy bien los parámetros de todo lo que sucede dentro del invernadero (temperatura, humedad, radiación, etc.), para poder después extrapolarlo a otras condiciones”, matiza Juan Carlos López, responsable en Tecnología de Invernaderos de la Estación.
“En la Estación tenemos desde el típico invernadero parral almeriense hasta otros más avanzados tipo Multitúnel o Multicapilla, siempre encaminados a buscar mejoras en el clima dentro del invernadero, principalmente radiación y temperatura. En nuestra región el blanqueo sigue siendo, a día de hoy, por razones económicas, el método más utilizado para reducir la temperatura en el invernadero y también la temperatura de la planta”.

En lo referente a la estructura de los propios invernaderos, un elemento esencial como el plástico para cubierta de invernadero se ha ido desarrollando junto a las empresas fabricantes de la zona. “Los primeros se degradaban rápidamente, después empezaron a aparecer los de dos y tres campañas, hasta los actuales que ya pueden durar más de tres años. Todos ellos han sido probados aquí en la Estación. Lo mismo ha ocurrido con la mejora de la radiación dentro de invernadero, estudiando factores como la radiación difusa; y con el aporte de calor o la refrigeración, gracias a los estudios llevados a cabo con plásticos térmicos o anti-térmicos”, apunta. Las principales líneas de trabajo en este terreno están encaminadas a la mejora en la radiación y a la refrigeración. “El exceso de humedad es uno de los grandes problemas en los periodos de otoño-invierno, ya que provocan enfermedades cada vez más difíciles de combatir. Por ello, mejorar la refrigeración del invernadero resulta de vital importancia”, remarca Juan Carlos López.
Entre los múltiples proyectos que pudimos observar durante nuestra estancia en los invernaderos de la Estación Experimental Las Palmerillas destacamos uno llevado a cabo conjuntamente con el Grupo de Lenguaje y Computación de la UAL, centrado en el control de clima a través del desarrollo de nuevos algoritmos para el control de la calefacción y la apertura de ventanas, al que este año se añade un nuevo sistema de deshumidificación. “En este mismo invernadero se lleva años trabajando con calefacción por biomasa, donde además de evaluar la eficiencia de los biocombustibles tradicionales (cáscara de almendra, hueso de aceituna, pino, etc.) también trabajamos con residuos propios del invernadero, siempre con el objetivo de mejorar tanto la producción como la calidad gracias a una aportación extra de calor durante el periodo de invierno”, añadía sobre el terreno el responsable técnico de Tecnología de Invernaderos de Las Palmerillas. “Incluso recuperamos el CO2 generado en el invernadero, en este caso mediante carbón activo, y lo volvemos a inyectar en su interior”.

Área de Fruticultura Subtropical Mediterránea
Concretamente nos acercamos a conocer los ensayos que se están realizando con papaya. “Después de comprobar que el cultivo dentro del invernadero es viable, vamos a estudiar el material vegetal que funciona en Canarias y en otros países para ver qué variedades se adaptan mejor a nuestras condiciones”, explica Juan José Hueso, responsable de Fruticultura de la Estación Experimental. Se han plantado siete variedades, de diferente porte y tipología de fruto, y solo tras tres meses ya comenzaban a tener sus primeros frutos, tal y como pudimos comprobar sobre el terreno. “La principal ventaja es que se parece mucho más a una planta hortícola que a un frutal, y que se puede comenzar a recoger el fruto a partir de los ochos meses. En un ciclo de cultivo de unos dos años se está hablando de rendimientos de hasta 200.000 kg/ha”, puntualiza.

Juan José Hueso, coordinador de Fruticultura, en el invernadero dedicado al estudio del cultivo de papaya.
Biotecnología
Desde el Departamento de Biotecnología Agroalimentaria, nos explica Miguel Ángel Domene, que la incorporación de frutas y hortalizas en la dieta, tiene que ser un objetivo por parte de las administraciones y hay que seguir insistiendo en la conveniencia de que sea preservada de otras influencias y cuya promoción debe ser siempre favorecida en todas las etapas de la vida, ya que el efecto beneficioso que ésta ejerce sobre nuestra salud se hace cada día más evidente. También es pilar fundamental en la economía de nuestro país, por el volumen de negocio que mueve dentro del sector agroalimentario. Estas razones son las que impulsaron a la Estación Experimental de Cajamar a crear la línea de biotecnología agroalimentaria, donde se marcaron la meta de ser un referente en el sector agroalimentario. “De esta manera impulsamos a productores y comercializadoras para encontrarse a la vanguardia de la innovación en el panorama internacional y los consumidores tengan presente que el producto nacional cuenta con la máxima calidad y aporta la mayor satisfacción. El laboratorio de Biotecnología Agroalimentaria inició su actividad en 2011 y desde entonces se ha creado un laboratorio de extracción de sustancias bioactivas y se han puesto en marcha protocolos para la determinación de calidad externa y calidad interna de productos hortofrutícolas, se han estudiado la evolución de dichos parámetros en conservación poscosecha, se han realizado ensayos para ver el efecto de manejo agronómico (entutorado, aplicación de bioestimulantes, productos favorecedores del cuajado, efecto del tratamiento ecológico frente al convencional, aplicación de estrategias de abonado más sostenibles, etc), se estudia la evolución de parámetros de calidad externa e interna en la maduración poscosecha que se produce desde recolección hasta que el género llega al lineal comercial, y también la estandarización y normalización en dichos parámetros, para a largo plazo extrapolar el know how generado a todos los productos hortofrutícolas de interés en el sector agroalimentario y revalorizar nutricionalmente los mismos”, comenta Miguel Ángel.

Agricultura y medio ambiente
El área de Agricultura y Medioambiente tiene como objetivo la difusión de la cultura de la sostenibilidad en general. La lucha contra el progreso de la aridez en nuestro territorio lidera buena parte de la actividad de esta área a través del desarrollo de un modelo innovador de cultivo de plantas, así como la puesta en marcha de estrategias de plantación que involucren el uso de recursos naturales y promuevan la participación social. Con estos principios se pretende integrar el control biológico de plagas por conservación en estos procesos de restauración ambiental. De la mano de Mónica González, Responsable de Control Biológico, conocimos uno de los proyectos más interesantes llevados a cabo en la Estación Experimental de Cajamar, en el que se investiga sobre la creación de corredores verdes, setos o islas de vegetación autóctona alrededor de los invernaderos que nos ayuden a recuperar toda la biodiversidad perdida y contribuya a un control de plagas más sostenible.
El objetivo es desarrollar una estrategia para manejar el hábitat, incrementar la biodiversidad funcional fuera del invernadero y establecer barreras fitosanitarias que frenen la libre dispersión de las plagas. “El ensayo no viene a sustituir el control biológico que se ya se está realizando dentro del invernadero, lo que se pretende es complementar esta técnica con acciones fuera del invernadero. Ofrecemos a los enemigos naturales los recursos que necesitan para que se queden cerca de nuestros cultivos, es decir alimento en forma de néctar, polen y presa alternativa así como refugio y lugares para reproducirse, y que así no tengan que irse lejos a buscarlos”, explica. No todas las plantas son aptas para realizar la función de ofrecer un hábitat alternativo. “Se trabaja con planta autóctona, adaptada a nuestras condiciones de clima y suelo, con el fin de poder ofrecer estos recursos a lo largo de todo el año”. Son muchos los criterios empleados para la selección de las plantas candidatas para establecer estas infraestructuras ecológicas. Entre los más importantes consideramos las fechas de floración, con la idea de tener una floración solapada con flores pequeñitas y accesibles a lo largo del año, distintos tipos de estructura de planta, uno de los criterios más importantes es que estas plantas no sean reservorio de virus, que sean fáciles de encontrar en viveros forestales, etc. Se evaluaron hasta 70 especies arbustivas autóctonas de las que nos quedamos, tras tener en cuenta los criterios descritos, con 28 especies pertenecientes a 18 familias botánicas. Una vez seleccionadas estas plantas, en la Estación Experimental se estableció un bosque-isla en el que todas estas plantas se dispusieron como lo harían en la naturaleza, estableciendo diferentes manchas de plantas en función del espacio, simulando así una pequeña extensión de monte”.


La técnica de Control Biológico, Mónica González, ante el espacio reservado en la Estación para realizar un proyecto de control biológico por conservación.
También se ha iniciado una línea para la restauración de plantas. “Con la que se realiza en campo tienen una determinada duración, pero con la que hacemos aquí, con una nueva enmienda, la supervivencia es mucho mayor. Se lleva probando durante tres años, y la supervivencia de las plantas que la han utilizado ha llegado hasta el 90%”, comenta, para finalizar, la responsable de la Estación.